Ante la situación en la cual nos encontramos es lógico sentir preocupación sobre el futuro y la viabilidad de todos aquellos contratos que hubiéramos celebrado con fecha anterior a la declaración del estado de alarma.
Del mismo modo es lógico preguntarse si, nuestro ordenamiento articula algún tipo de instrumento que permita la revisión o resolución de este tipo de contratos; y si nuestro ordenamiento jurídico contempla la fuerza mayor como causa de exención de culpa ante un incumplimiento contractual.
En este sentido no podemos más que decir que sí, nuestro ordenamiento de forma amplia y sectorial, prevé mecanismos que permitan minorar los efectos derivados del incumplimiento o posible riesgo de incumplimiento por parte del deudor, en una situación excepcional de crisis -contratación civil, laboral…-.
La raíz de todo ello se encuentra en la posibilidad de diferenciar entre aquellas causas que impiden al deudor cumplir su obligación de forma culpable o voluntaria -dentro de las cuales se encuentra el incumplimiento doloso e imprudente- de aquellas otras que nos impiden como deudores cumplir una obligación por causas extrañas a nuestra voluntad -comprendiendo los supuestos de fuerza mayor y caso fortuito-.
¿Qué diferencia establece nuestro ordenamiento y jurisprudencia en cuanto al caso fortuito y a la fuerza mayor?
Ambos supuestos quedan comprendidos en el código civil -el cual se refiere a veces solo a la fuerza mayor- como causas de irresponsabilidad en el incumplimiento del deudor; sin embargo no sólo nuestro código refiere a ellos de forma expresa, puesto que también nuestras leyes civiles y laborales de forma especial, concretan los efectos que deben esperarse tras la concurrencia de estas causas -normalmente refieren exclusivamente a la fuerza mayor-.
Pero, ¿debemos entender que existe diferencia entre uno y otro supuesto de exclusión?
En principio sí. Cuando nos referimos a la concurrencia de un caso fortuito contractual o extra contractual, solemos aludir o pensar en todos aquellos sucesos que ocurren y no habían podido ser previstos, pero en caso de haberse podido prever serían inevitables. Para ello deberíamos acudir al círculo interno de la obligación en la cual, aparece dicho supuesto de exclusión, observando si en concreto y en relación con la citada relación contractual podríamos haber previsto ese acontecimiento. Ejemplos de caso fortuito son: incendios, averías de maquinaria, accidentes de circulación que impidan el traslado de la mercancía a tiempo… que en un momento dado pueden excluir la responsabilidad del deudor, pero que como vemos, en algún punto han podido llegar a preverse y evitarse.
Por el contrario, la fuerza mayor normalmente aparece bajo una imprevisión e inevitabilidad tal, que con independencia de las medidas normales que hubiéramos tomado para ponerle remedio en el futuro, impide la exigencia de responsabilidad al deudor en todo caso. Ejemplo de fuerza mayor son: las catástrofes ambientales, sanitarias, determinados actos delictivos como el robo con fuerza o violencia en el concreto caso del contrato de hospedaje…
Si bien parece necesario tener clara la distinción entre uno y otro supuesto, nuestra jurisprudencia no se para a delimitarlo de forma clara más que en aquellos supuestos casuísticos que lo requieran.
¿Qué requisitos deben concurrir para su apreciación?
Tanto en uno y otro caso, el acontecimiento que impide el normal cumplimiento de la obligación debe haber ocurrido con independencia de la voluntad del deudor; es decir, no deben haber interferido el dolo o la imprudencia, ni el deudor debe de haberse colocado en situación de mora anterior a la concurrencia de estos dos supuestos.
Además, dicho acontecimiento debe ser imprevisible e inevitable, según lo analizado más arriba en cuanto a la distinción entre uno y otro concreto. Dicho acontecimiento es obvio que debe impedir el correcto cumplimiento de la obligación: y si es así, no se puede exigir ninguna otra forma de cumplimiento sustitutorio o en forma específica, ya que no existe incumplimiento en el deudor que lo justifique.
De modo esencial, en cuanto concurra alguno de estos supuestos de exclusión y siempre y cuando, se pueda acreditar por el deudor, es el siguiente: la liberación del deudor del cumplimiento de la obligación y de la citada responsabilidad por daños y perjuicios; salvo en aquellos casos en los que se trate de contratos celebrados a todo evento o que fuera posible cumplir la obligación de forma parcial, y ello satisficiera el interés del acreedor.
Una vez analizados dichos supuestos de exclusión de responsabilidad, no podemos dejar de hacer referencia a la posibilidad de revisión de los contratos por los motivos aludidos en esta entrada.
En cuanto a la revisión de los contratos por modificación de las condiciones concurrentes en atención al momento inicial, han sido objeto de ensayo diversas fórmulas:
- Teoría de la cláusula rebus sic stantibus: según la cual, todos aquellos contratos de tracto sucesivo podrían ser objeto de revisión o rescisión si se hubiera producido una alteración excepcional de las circunstancias que se dieron en el momento de la contratación, y que ya se hubieran alterado en el momento del cumplimiento.
- Teoría de la base negocial: según ésta, se parte de la base del negocio como representación mental que las partes tienen de la existencia y efectos que produce el contrato. De modo que, si dicha base negocial no existiera o se hubiera alterado, podría revisarse.
- Teoría del riesgo imprevisible: muy relacionada con lo anteriormente explicado en cuanto a la fuerza mayor.
Pues bien, ¿cuáles son las soluciones que ha venido dando nuestra jurisprudencia?
Tradicionalmente nuestro Alto Tribunal partió de la aplicación de la “cláusula rebus”, bajo principios de carácter subjetivo -estudio caso por caso- y equidad. Pero a consecuencia de la crisis económica de 2008 ha procedido a reorganizar y redefinir dicha cláusula rebus bajo parámetros de carácter objetivo:
- Mediante la observación de la base del negocio y la finalidad pretendida por los contratantes en el contrato; de modo que cuando, la conmutatividad desaparezca en relación a las prestaciones de ambas partes, es cuando debe procederse a su revisión o resolución. Si ya no pueden cumplirse las expectativas de ambas partes, el contrato podrá ser sometido a revisión.
- Analizando el riesgo derivado del contrato, quedando excluido todo riesgo que se considerara normal.
Para que se produzca la aplicación de la citada cláusula, la jurisprudencia moderna entiende que no es necesario que se trate de contratos de ejecución continuada, ni que sean de carácter conmutativo -ya que se reconoce la posibilidad de revisión en los denominados contratos aleatorios: alimentos, renta vitalicia…-.
Finalmente, en cuanto a los efectos que produce la aplicación de la “cláusula rebus”, debemos mencionar que nuestra jurisprudencia se suele inclinar por el efecto simplemente modificativo o de revisión del contrato con el fin de restablecer el equilibrio entre las prestaciones, siendo más restringido el efecto resolutorio o extintivo.


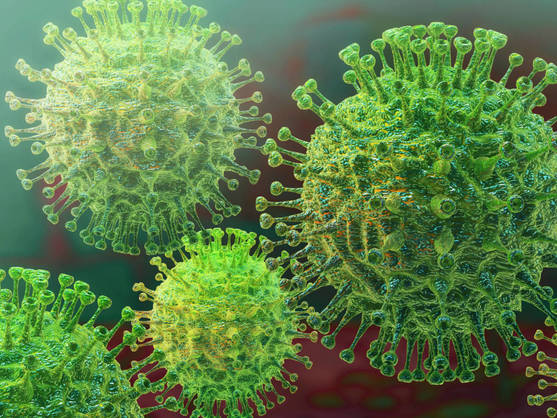
Deja una respuesta
Lo siento, debes estar conectado para publicar un comentario.